Entre 1630 y 1633 hubo en el subcontinente una epidemia de tifus exantemático con consecuencias devastadoras en la población, que entró al Nuevo Reino de Granada por mar en 1629. Luis Patiño Camargo, en su tesis de grado, afirmó que el tabardillo llegó ese año con el séquito que traía desde la península el presidente de la Audiencia, marqués de Sofraga, a Cartagena de Indias.
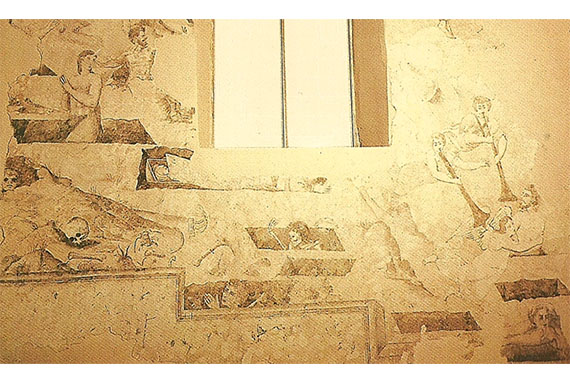
Conocida en España, pero nueva en la región, el tabardillo fue una epidemia en Suelo Virgen, que causó una mortalidad catastrófica y la disminución de la población en el Nuevo Reino. Conocido como morbus lenticularis, tabardillo o pintas, es una enfermedad epidémica de reiterada aparición en la segunda mitad del s XVI español. Se le llamó morbus castrensis, por estar vinculada con los ejércitos, que la padecían y la dispersaban.
El fundador de la historia de la medicina colombiana, Pedro María Ibáñez, escribió, a finales del siglo XIX, que recorrió el país una epidemia contagiosa, a la cual se le dio el nombre de tabardillo, "que asoló la Sabana y a la ciudad de Santafé hasta 1633".
Agrega, Ibáñez, que solo residía en Santafé el cirujano Pedro de Valenzuela, el padre del primer escritor de novelas neogranadino, Pedro Solís y Valenzuela, quien era la "única persona que poseía algunos conocimientos médicos", para poder enfrentar la epidemia de tabardillo, que también se conoció en el Nuevo Reino como Peste de Santos Gil.
Fray Pedro de Tobar y Buendía, dominico, habla de la innumerable gente que moría por causa de la epidemia en 1633: "Como nuestras culpas son el origen de los males, volvieron a provocar la indignación Divina, descargó su azote sobre el Nuevo Reino el año de 1633, afligiéndolo con otra peste que por haber sido mayor que la pasada se llamó Peste Grande".
Continúa Tovar y Buendía relacionando la peste con el poder taumatúrgico, ya demostrado en la ciudad, del lienzo milagroso de la Virgen de Chiquinquirá: "En Tunja se conservaban los favores que en la pasada habían recibido de la Soberana Reina y viendo el estrago que ejecutaba enfurecida esta grande epidemia y que era innumerable la gente que moría, comenzaron a clamar por el remedio pidiendo [...] enviasen a Chiquinquirá por la Madre de Dios".
La mejor descripción de los síntomas físicos y mentales que presentaban los afectados por el tabardillo, sobre su difícil manejo y sobre la alta contagiosidad, la trae la Anua de los jesuitas que corresponde al año 1638:
"El principio era lo común de fríos y calenturas y a dos días de enfermedad hacia rapto a la cabeza privando totalmente de juicio a las personas [...] se hacían ineptos para ayudarse, las desganas de comer, ciertos hastíos, horribles vómitos y ansias, el cuerpo estropeado, la cabeza condolida sin poderse ni aun volver en la cama, descaecimientos del corazón, molidos los huesos, la garganta llagada y los dientes y las muelas danzando, y todo el hombre ardiendo con la fiebre y loqueando con notables frenesíes, estando las casas con tantos locos como había enfermos, incapaces de curar el alma, inútiles para admitir la medicina al cuerpo".
Registra la Anua que todo era un tropel de desvaríos y locuras a causa de perder la razón las víctimas de la epidemia: "lo que más se temía porque faltando a los primeros lances la razón no había gobernalle para regir al enfermo [...] era un tropel de desvaríos y locuras, saliendo a luz cada cual con su inclinación y muchos con las pasiones encubiertas del alma".
La Anua testimonia la alta contagiosidad que tenía el tabardillo. Habla de vestidos, camisas, camas y ropas, donde estaban los vectores de la enfermedad, los piojos humanos:
"No había contagio como este -registra el cronista jesuita- pegábase de solo llegar al enfermo, de tocarle, de respirar el aire de la sala y aun de la cuadra en que estaba, los vestidos, las camisas, las camas, la ropa y platos de su comida, todos quedaban infestos [...] el aire estaba corrupto y las exhalaciones intermedias encendidas y alguna grave congelación influía por entonces terribilidades en los cuerpos y aflicciones inmortales en las almas".
El historiador decimonónico José Manuel Groot escribió sobre la mortal epidemia de tabardillo en el Nuevo Reino de Granada que, "como duró tanto tiempo, y no había quien cultivara los campos, quien llevara víveres a los mercados, se originó otro mal no menos cruel y asolador, que fue el hambre, que hizo estragos en los pobres. Ya no había más que cadáveres, luto, dobles de campanas y lágrimas por todas partes".

Abel Fernando Martínez Martín
Doctor en Medicina y Cirugía, magíster y doctor en Historia.
Grupo de investigación Historia de la Salud en Boyacá- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).



